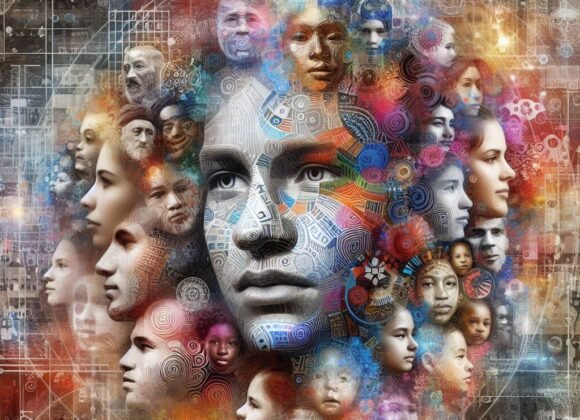De chica me daba miedo la obscuridad. Mi imaginación me la presentaba llena de todo tipo de entidades. Me aterraba pensar que pudieran mostrarse ante mí.
En la adolescencia, en una ocasión me quedé sola al caer la noche y presa del miedo y la histeria me dejé llevar… al grado que ya veía luces y sombras moviéndose en el espacio que el espejo reflejaba. Pero solo en el espejo. Cuando escudriñaba mi entorno no había nada diferente. Me di cuenta que sólo era mi imaginación. Me dio vergüenza tanta histeria y falta de carácter. Aprendí a controlar mi mente.
Ahora soy capaz de percibir variedad de seres y espíritus si me pongo en modo “todo existe”, o por el contrario, de percibir el cuasi vacío de un espacio donde sólo existen las ondas de luz y sonido, además de minúsculas partículas inertes flotando en la inmensidad.
Estoy convencida que la realidad no es ni una ni otra, sino todo un misterio. Y en esa palabra caben todas las posibilidades.
Después de superar mi miedo a la obscuridad y a que se me apareciera un muerto (no creo que se vean con cuerpo podrido y ensangrentado si ya solo son espíritu), fascinada por las experiencias que otras personas cuentan, entré a la morbosa etapa de desear vivir la experiencia de sentir, ver o escuchar lo que comúnmente llamamos “un fantasma”. Ya no lo espero, o al menos tengo tanta esperanza de vivir esa experiencia como de sacarme la lotería, siendo que nunca juego.
Sin embargo, creo en la inmortalidad del alma y el limitado alcance de nuestros sentidos. Hay un amplio margen de realidad desconocida. Creo que el infierno lo podemos vivir en esta vida, pero si le huimos, necesariamente tendremos que pasar por él en la otra, ya sea de manera definitiva o temporal (esta segunda opción sería el purgatorio). Su objetivo no es otro que purificarnos, y solo purificados —desprendidos de lo que nos atora en un espacio y tiempo— podemos avanzar más allá.


![¿Y después de la muerte, qué? {"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}](https://huellasdetinta.blog/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20230429_1735112-830x1194.jpg)

![Añoro mis vidas pasadas {"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}](https://huellasdetinta.blog/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20230816_1745212-580x420.jpg)