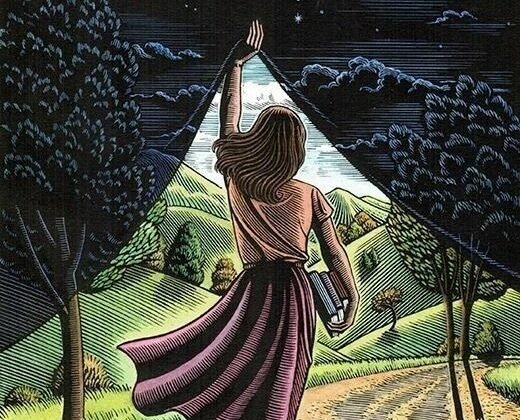Solía tener muchos juguetes. Los guardaba en costales, que a su vez vaciaba para jugar con mis primas, mis eternas compañeras de juego.
Tenía muchos pero no los de moda, los que anunciaban en la televisión. Ellas si. Yo sé los pedía a “los reyes”, pero ellos decidían traerme los que consideraban mejores, por practicidad o economía.
Recuerdo en especial uno, por el que como de costumbre hice un berrinche garrafal a fin de obtenerlo. Me costó el primer y único maltrato físico del que tengo memoria por parte de mi papá.
Me tiré al piso, el me levantó de un jalón y llegando a la casa que quedaba como a media hora de distancia me propinó un par de nalgadas bien plantadas.
De tanto llorar me quedé dormida. Al despertar estaba ahí la muñeca, de cuerpo de trapo, cabello crespo, rubio, cabeza y manos de plástico rígido, a la que atiné en bautizar como Martitha.
Aún después de casi 40 años Martitha permanece conmigo, quizá por eso aún les compro juguetes a mis hijas a pesar de que son universitarias y ellas los juegan. Yo misma también debo admitir que lo hago y suelo comprarme también muñecas y peluches.
No considero que sea algo enfermizo, enfermizo sería dejar que muera la niña que todas llevamos dentro.