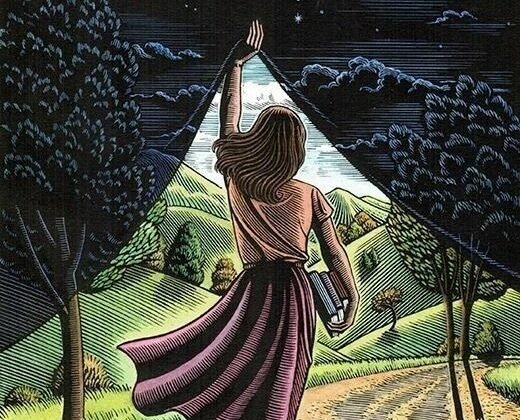Veo a papá fortalecer su cuerpo. Siempre callado, distante en sus pensamientos. No tiene amigos. No le gusta el futbol. Cuando mamá está enferma, él lava la ropa y prepara la comida. Lo observo irse cada mañana al trabajo, un trabajo que no disfruta, que apenas le da para sobrevivir.
Es mi padre, aunque no me mira ni me dice que me quiere. Cuando vamos al pueblo, me siento conectada a su presencia, porque me abraza y platica con mis abuelos. Me siento protegida y orgullosa de estar a su lado. De existir, por un momento.
Papá me da pedacitos de cariño:
Hoy que estaba llorando, me cargó en sus brazos; me sentí a salvo. Después me llevó a la escuela el primer día de clases. Me compró plastilina roja y un cuarto de papel cascarón. A la salida, regresó por mí en su bicicleta. De ahí en adelante, los momentos junto a él se irán haciendo más lejanos, más invisibles. Pasarán veinte años…Me volveré silenciosa, responsable y madura. A nadie le diré si me siento triste o sola. Pareceré de carácter fuerte por recurrir al enojo cuando las cosas no estén bien.
Volveremos a la cercanía cuando su enfermedad cardiovascular lo vuelva vulnerable. Lo tomaré de la mano para acompañarlo al hospital. Con cada examen médico, iré descubriendo su lado sentimental y escucharé el dolor de sus silencios.
Seré comprensiva cuando me cuente sus historias de vida, cuando conozca la raíz de sus traumas. A veces me parecerá que tiene sepultado un secreto, un miedo presente. Sin embargo, lo aceptaré; será mi manera de perdonar su ausencia paternal.
Olvidaré su ira esparcida por cada rincón de la casa y los trastes violentados contra el suelo, contra mis recuerdos de infancia. Le tendré compasión, borraré todas las ofensas con las que maltrató a mi madre en sus momentos de angustia. Me daré cuenta de que él no es tan fuerte. Que realmente es un hombre preso del dolor y del resentimiento, que lo orilla a golpear su cabeza contra la pared y amenazar con quitarse la vida. Probablemente porque el amor de mi abuela no fue suficiente y los golpes de mi abuelo son heridas imposibles de sanar. Heridas que se hicieron presentes en su matrimonio.
Me abrazará en la medida en que, para él, sean menos incómodas y extrañas las muestras de afecto. Y esos abrazos lo reconfortarán y le recompensarán el amor que no le dio mi abuelo cuando era niño.
Un día simplemente me lo dirá: que soy una mujer inteligente. Con voz quebrada, dirá “te quiero”. Sus abrazos serán más frecuentes. Envejecerá. Se abrirá para contarme cuánto le ha dolido la vida. Seguirá trabajando, aunque el cuerpo le diga que no. Yo tendré casi cuarenta años. Mi madre, casi sesenta. Me revelará algo muy bello:
—Cuando eras bebé, tu padre siempre te arrullaba, te cantaba canciones de cuna.
Será otra verdad para entender que mi padre siempre me ha querido. Si no lo dijo cuando yo lo necesitaba, no fue por falta de amor. Ese silencio fue su manera más honesta de estar presente. Como ese abrazo y ese beso que hoy me da en cada despedida.