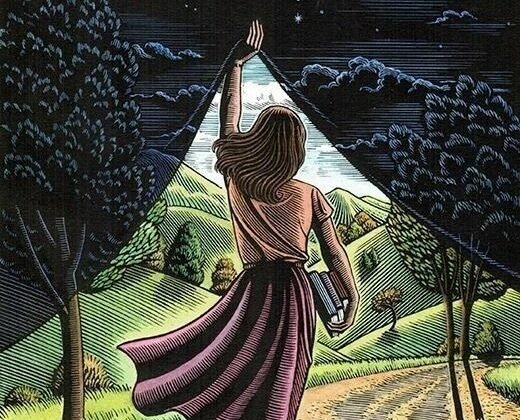Para mi abuela materna la vida siempre ha sido negra y dolorosa; posee emociones violentas que en su momento hicieron erupción contra mi madre más que con sus otros hijos. La distancia entre Guerrero y Cuernavaca se encargó de que entre ella y yo no hubiera ningún lazo afectivo y de no contar con medios de comunicación para que tan extraña posibilidad existiese. Sé por mi madre que mi abuela desertó de sus responsabilidades maternales con ella y con algunas de sus otras hijas. De cómo evitó a toda costa la redención de su vida al lado de un hombre y la esclavitud de las labores domésticas. Todas excepto la de lavar la ropa con la que seguramente en modo inconsciente limpiaba de su pasado las manchas del sufrimiento. Hoy en día la veo y la compadezco, tal vez porque la vejez parece borrar los errores del pasado; aunque su rechazo por mi madre sea tan obvio que aún quiera disimularlo como cuando se quiere tapar el sol con un dedo.
Mi abuela paterna fue un río sigiloso de bondad, paciencia y amor del que bebieron sus hijos y sus nietos, incluso mi abuelo que era un mar de ira y amargura. Ella fue esclava de la cocina, de su casa y de engendrar hijos por “mandato meramente divino”. Soportó violencia doméstica, física y económica por parte de mi abuelo, a quién acompañó con dulzura hasta el último de sus días, la misma dulzura con que llenó la infancia de mi padre y que no le bastó a él, para perdonar a mi abuelo, ni disolver el rencor que parece mantenerlo vivo; dulzura de las que algunos de sus hijos se olvidaron y terminaron por sumergirla en un abandono con acciones faltas de cariño y de respeto. La conocí en la ternura de sus primeros hilos de plata con su sonrisa inundada de bondad y amabilidad. La última vez que la vi me hace recordarla con su rostro repleto de escardas tristes, hundidas de preocupación y una sonrisa de antaño cansada sosteniendo el andar de mi abuelo ciego.